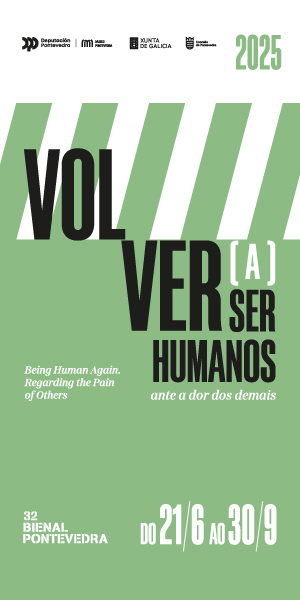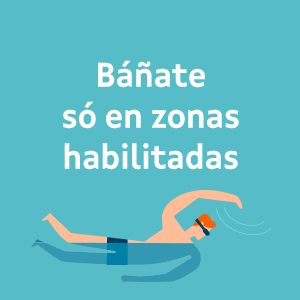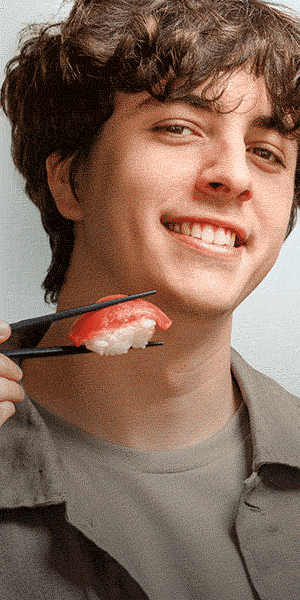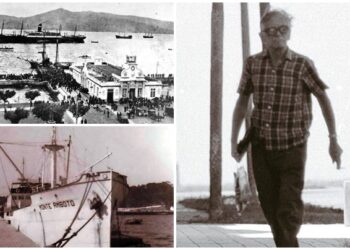—La madre de mi madre me contaba que la vida de todos los hombres está registrada en un tapiz que guardan los dioses en una torre de jade en mitad del desierto. Cada hombre solo puede decidir unos pocos hilos de ese tapiz, mientras que el resto nos viene marcado. —Entonces le dedicó a Driza una mirada grave—. ¿Piensas que esto me alegra? He separado a mi pueblo del lugar mágico que le regalaron los dioses, he cortado los lazos que lo unían con las demás tribus y lo estoy guiando a un viaje que seguramente no traerá más que dolor y sangre, no solo para nosotros, sino para toda la creación.
El consejero asintió en silencio.
—Pero debo hacerlo —continuó—. No está en mi mano cambiar el curso de los ríos, ni la forma de las montañas, ni la decisión de los dioses. Solo soy un hombre. Pero afrontaré nuestro destino con honor, como hacemos los zerzura.
Driza no se atrevió a decir nada más. Retuvo a su montura y dejó que Diente de Tiburón se adelantase, como correspondía a su posición. Al frente de la tribu. Solo.
Él encabezó la comitiva y esta se alejó lentamente del oasis, de su lago y de las cabañas de madera pintadas de colores brillantes. Volviendo la cabeza hacia atrás, vio cómo los guerreros del Pueblo de la Sal se repartían estas, voraces, sin esperar siquiera a que sus antiguos dueños no pudieran verlos. Piel de Leopardo se encontraba delante de la cabaña de la sibila y observaba con rabia al Pueblo de la Marea. Había un silencio absoluto en el oasis de Zerzura por primera vez en su historia. No había cánticos, ni bailes, ni carne asada, ni té aromatizado. Solo el silencio de la pérdida. Pero nadie hizo nada por cambiar los hechos. Las demás nómadas se reunieron en torno a Piel de Leopardo y los vieron perderse en la distancia.
El Pueblo de la Marea, en cambio, afrontó su destino con una ilusión desbordante. A diferencia de aquellos a los que dejaban atrás, en la caravana todo era disfrute. Los nobles gritaban la inmensa fortuna que representaba para ellos haber sido elegidos para enfrentarse a la serpiente del caos. Despreciaban a las demás tribus, a las que culpaban de haberse dejado envenenar por creencias extranjeras y olvidar las tradiciones. Solo ellos decían representar el verdadero espíritu del desierto de Zerzura, de la época en que este era un océano y ellos sus almirantes.
Aquel viaje significaba para ellos una forma de peregrinación. El Pueblo de la Marea recordaba perfectamente el camino, pues lo había transmitido de padres a hijos durante muchas generaciones. En tiempos remotos, la diosa Histah había nacido en el sur, en el corazón de la jungla, y había encaminado sus pasos hacia el mar para extender el caos, la matanza y el odio. Pero también Jhebbal Sag había realizado el mismo viaje y ahora les correspondía a ellos encontrar el origen del mito.
Hasta entonces habían sentido vergüenza de sí mismos por todo el tiempo que habían pasado como siervos de otros pueblos, precisamente de esos que renegaban de las antiguas creencias. En cambio, la única vida que ellos entendían como digna era la vida guerrera bajo la guía del rey de los hombres, por eso les parecía una liberación que, por fin, pudieran cumplir con su naturaleza.
Los zerzura siempre debían estar moviéndose, como las olas del mar; asentarse era una traición a su origen.
Los profetas habían anunciado que algún día los nómadas iniciarían una travesía para cambiar el mundo. La llamaban la Gran Marea. Ahora habían descubierto que ellos eran los elegidos para hacerla realidad.