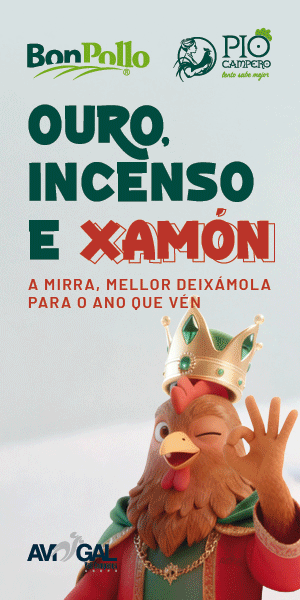Siempre he tenido una cierta admiración por la nación que queda al norte de los Pirineos. Cuando pasas la frontera hacia Francia notas que es un país que tiene un plus por encima del tuyo. El campo es un vergel, el paisaje parece diseñado por un buen pintor, la raya de la carretera estaba recién pintada y la cuneta había sido rasurada hacía muy poco.
Hoy, nuestros vecinos, tienen un gran problema y es que no han sabido integrar a las últimas generaciones de franceses con origen colonial, especialmente los llegados del Magreb francés. Muchos de estos malviven en «la banlieu», que no deja de ser un gueto a las afueras de las ciudades.
Pero a pesar de estos problemas la sociedad francesa es una sociedad madura que conoce sus derechos y no permite que el político de turno le quite ni uno sólo de ellos. Esto se ha visto siempre que su clase política ha intentado reducir el déficit publico a costa de la ciudadanía. La respuesta sindical ante esto es firme (a veces demasiado) para que el político entienda cual es la situación que tiene entre manos.
Pero en los últimos años se ha visto una respuesta ante el Poder que no es exactamente sindical sino más bien ciudadana. Y son los llamados «chalecos amarillos» (les gilets jaunes) que desde 2018 se han conformado como un movimiento nacional de protesta.
El origen de esta iniciativa se produjo en octubre de 2018, cuando la ciudadanía se puso en marcha a través de las RR.SS. para protestar por el alza del precio de los combustibles y la pérdida del poder adquisitivo de las clases medias y bajas.
Los «chalecos amarillos» se organizaron bloqueando carreteras, rotondas y provocando un gran dolor de cabeza al Poder respecto al orden público. Se calcula que unos tres millones de ciudadanos participaron en este movimiento. Todo esto hace que cuando un político francés intenta tomar medidas drásticas (contra su ciudadanía) se lo piense antes porque sabe que no le va a salir gratis.
Exactamente igual que lo que sucede en este país (llamado España). Aquí no hace muchas fechas nos apagaron los plomos generales de toda la instalación e hicimos coñas con eso de poder encontrar en casa unas velas o el camping-gas.
Nuestra joya de Alta Velocidad, que no hace tanto era el mejor ferrocarril europeo, hoy te deja tirado durante horas y solo nos quejamos de la porquería de bocata que te dan pasado un buen rato.
Por no hablar de la maravilla arquitéctonica que es la T4 del aeropuerto de Barajas, hoy convertida en una terminal tercermundista, donde no funciona ni el control de pasaportes. Pues ante eso yo no he oído ni una sola protesta. Si todo esto sucediera en Francia los «chalecos amarillos» habrían tenido una dura respuesta ante ese Poder que no sabe gestionar lo público.

Entre los políticos de Francia y España hay una diferencia importante, y es que ningún representante francés admitiría que una región del «hexágono» se pusiera en rebeldía en contra del Estado, o que a alguien de su clase política se le ocurriera convertir a su país en una sucursal bolivariana del sur de Europa. Con esas cosas no se juega en Francia y el que escribe les admira por ello.
Por contra la española es una sociedad lanar que pasta feliz en la pradera de la telebasura, a la que se le puede hacer cualquier perrería porque no es capaz de reaccionar. Somos el paraíso del político.
Así que, es triste decirlo, pero tenemos lo que nos merecemos, no damos para más.