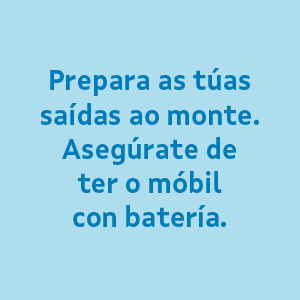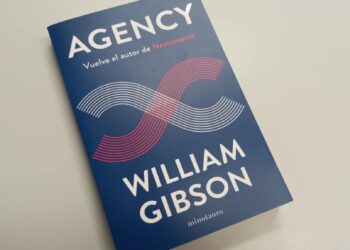En un mundo acelerado por algoritmos y deadlines, donde el horizonte parece reducirse a la pantalla de un teléfono, hay quienes eligen el vaivén del mar como brújula vital. Guillermo Albizua y su familia han convertido esa elección en una realidad tangible: tres años navegando los océanos a bordo del velero Inga, que ha sido testigo de tormentas furiosas, amaneceres eternos y lecciones de humildad ante la inmensidad azul.
Este viernes, 10 de octubre, a partir de las 20 horas, Albizua y su esposa Marcela De Matteis compartirán sus vivencias en el Liceo Marítimo de Bouzas dentro del ciclo de charlas náuticas. Bajo el título “Desde Maine a la Antártida y desde el Caribe a Bouzas”, relatarán cómo un sueño sabático se transformó en una filosofía de vida nómada, marcada por la libertad y el respeto al océano.

De la oficina petrolera al abrazo del viento: el germen de la aventura
La historia de Guillermo Albizua no nace de un capricho impulsivo, sino de una vida entera rumiando el llamado del mar. Nacido en Patagonia (Argentina), creció con el rumor de las olas como banda sonora invisible, aunque su trayectoria profesional lo alejara temporalmente de ellas. Ingeniero en petróleo, Albizua pasó décadas desarrollando proyectos de más de 400 pozos petrolíferos y grandes plantas de gas en Bolivia. Allí, en Santa Cruz de la Sierra (una ciudad interiorana, a cientos de kilómetros del océano), la familia residía en una casa espaciosa. Era el epítome de la estabilidad moderna: cómoda, predecible, pero asfixiante para un espíritu explorador.
“La aventura surge tras toda una vida pensando en cumplir un sueño; un sueño que todos los hombres de la historia han tenido: explorar el mundo y sus mares”, confiesa Albizua en nuestra conversación. Con 48 años, el momento se alineó perfecto. Uno de sus hijos acababa de terminar la secundaria; el otro, de poner fin a sus estudios en la universidad. Marcela De Matteis, su esposa y cómplice en esta travesía, lo resumió con una frase lapidaria: “Es el momento”. Así, equiparon el Inga y zarparon rumbo norte desde la costa este de Estados Unidos. Lo que se planteó como un año sabático se extendió indefinidamente. “Siempre nos ha gustado navegar”, añade Guillermo, con esa sencillez que desarma cualquier romanticismo prefabricado. Hoy, el Inga no es solo un medio de transporte: es su casa flotante, escuela improvisada y frontera en perpetuo movimiento.
Un bastión sueco en mares indómitos
En el corazón de esta epopeya late el Inga, un velero que trasciende su condición de objeto para convertirse en protagonista. Construido en los astilleros Hallberg-Rassy de Suecia, es un emblema de la navegación oceánica familiar: robusto como un glaciar, confortable como un refugio escandinavo y autónomo hasta el límite de lo imaginable. Con 42 pies de eslora, su casco de fibra de vidrio reforzada, quilla corrida y timón semi-suspendido garantizan una estabilidad envidiable en mar abierto-
No es un barco para velocistas: prioriza la seguridad sobre la prisa, la habitabilidad sobre el lujo superfluo. Paneles solares, una potabilizadora de agua y sistemas energéticos independientes permiten semanas sin pisar tierra firme. El Inga, es a día de hoy, un veterano de batallas legendarias, sorteando tormentas transatlánticas y fondeado en latitudes polares. “Es un barco clásico de alma moderna, construido para navegar sin prisa y llegar lejos”, describe Albizua en sus redes. Bautizado con un nombre femenino nórdico, encarna la filosofía marinera de su patrón: respeto por el mar, autosuficiencia y una observación pausada que contrasta con la inmediatez digital.




Adaptado para la vida a bordo, el Inga incluye una biblioteca náutica en expansión y radios de comunicación que han sido salvavidas en la soledad oceánica. Sus publicaciones en Instagram son bitácoras visuales crudas: vídeos de ajustes de velas en cubierta, reparaciones menores bajo la lluvia y atardeceres que parecen pintados por Turner. No hay filtros ni patrocinios; solo la sal y el sudor de una aventura auténtica.
La travesía de Albizua y su familia es un tapiz de hitos que desafían la rutina de cualquier crucerista convencional. Partieron de Maine, en la costa norteamericana, descendiendo por Florida y el Caribe hasta Cuba y Panamá. De allí, un salto audaz al Atlántico central llevó al Inga a las Azores tras catorce días de navegación ininterrumpida, sin vislumbrar tierra. Pero el verdadero bautismo de fuego fue el Pasaje de Drake, esa franja furiosa entre Cabo de Hornos y la Antártida, donde olas de veinte metros y vientos huracanados han hundido yates más ambiciosos. Superarlo en familia (con preparación meticulosa, un barco a prueba de vendavales y una gestión meteorológica impecable) es un logro que pocos veleros de crucero pueden reclamar.
Otras escalas han tejido la ruta: Centroamérica con sus fondeaderos tropicales, el Atlántico Norte con sus nieblas persistentes y decenas de puertos que se convirtieron en postales vividas, no en selfies efímeros. “El Inga ha dejado huellas en tres continentes”, resume Guillermo. Sus reels documentan no sólo las millas recorridas, sino las decisiones técnicas y humanas: cómo ceñir el viento en latitudes polares o combinar clases a distancia con guardias nocturnas. Esa transparencia ha convertido su viaje en una bitácora pública, invaluable para la comunidad náutica que los sigue con devoción.
Armonía en 20 metros cuadrados: la vida familiar a flote
Cambiar su comodidad boliviana, aquella casa con 6 baños y amplios dormitorios, por los confines del Inga (apenas 20 metros cuadrados para cuatro) podría parecer un exilio voluntario. Pero Albizua lo narra con una rotunda cotidianidad: “Mucha gente nos hace esa pregunta y siempre contesto lo mismo: vivimos en armonía”. Entre pesca diaria, arreglos de velas y rutinas improvisadas, la familia ha forjado un ritmo que elude el vértigo continental. “En Santa Cruz de la Sierra vivíamos en una casa con 6 baños y 4 amplias habitaciones; piensa que hay personas que pueden vivir en casas de 500 metros cuadrados y no se soportan”, ironiza. El mar, con su dictadura de turnos y su lección de interdependencia, ha pulido cualquier roce: aquí, el control es una ilusión, y la confianza, el único ancla.
No todo ha sido poesía salina. Albizua identifica sin dudar el momento más extremo: una noche en Colombia, fondeados en la zona de Cartagena. Entró un ‘culo de pollo’ –esos vientos térmicos de origen tropical, caprichosos y demoledores, que azotan la costa con rachas de hasta 60 nudos, aguaceros torrenciales y tormentas eléctricas de proporciones bíblicas–. “Nos arrastró sin clemencia. La verdad es que por un momento pensábamos que nuestro viaje se había terminado”, rememora, “Para ser sincero, debo decir que los problemas son más cerca de costa que en alta mar”, añade.
Libertad como brújula: el legado de un viaje sin fin
¿Qué ha aportado esta odisea a Guillermo Albizua? Su respuesta es un dardo directo al corazón del lector: “Libertad”. “Viví toda mi vida trabajando durísimo, soy ingeniero en petróleo. Puedo decir que he trabajado en empresas espectaculares e inmensas, pero hasta que no iniciamos esta aventura no supe lo que realmente era la libertad”, declara. En un mundo atado a métricas y deadlines, el Inga ha sido su emancipación: un recordatorio de que navegar no es conquistar, sino rendirse al ritmo del viento.
Su historia resuena como un eco moderno de Bernard Moitessier o Laura Dekker: exploradores que eligen la lentitud sobre la fama, la observación sobre el espectáculo. Sin récords ni banderas, Albizua inspira a cientos en foros náuticos y clubes, demostrando que la vida autosuficiente es posible. El *Inga* sigue en ruta, sin fecha de regreso ni destino final. Porque, como bien sabe su patrón, el viaje no se mide en puertos llegados, sino en horizontes perseguidos.
Este viernes en Bouzas, la familia Albizua-De Matteis abrirá su bitácora al público. No esperen fuegos artificiales: solo relatos de un mar que enseña, y una familia que, en su abrazo, ha encontrado el verdadero norte. Para seguir su estela, basta con asomarse a @sailing_inga: allí, entre olas y palabras, late el pulso de una libertad ganada milla a milla.